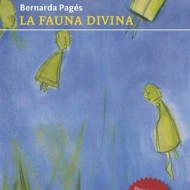Tragedia dual
La fauna divina, novela protagonizada por una víctima de la talidomida, apuesta por un original registro y un singular sentido del humor Por Emiliano Sued | Para LA NACION
La larga advertencia textual de la película Freaks (Tod Browning, 1932), que procura preparar al público para presenciar algo diferente y al mismo tiempo intenta justificar la decisión de retratar ese mundo, termina con estas palabras: "Nunca más una historia como ésta será filmada, ya que la ciencia moderna y la teratología están eliminando rápidamente del mundo semejantes errores de la naturaleza". Es decir, aquello que aún existía como realidad, y que por lo tanto podía ser representado por el cine, en el futuro dejaría de existir gracias al avance de la ciencia. Los seres deformes, los que nacían con una malformación, los "fenómenos" que la naturaleza -gobernada por Dios o saboteada por el Diablo- había creado dejarían de nacer a medida que el hombre pudiera determinar y combatir las causas de tales aberraciones genéticas. A contramano de esta esperanza, la ciencia creó sus propios monstruos. Éste es el hecho que da comienzo a La fauna divina, primera novela de Bernarda Pagés (Buenos Aires, 1971).
Perla -o su patología- es producto de la talidomida, la droga que en la década del cincuenta los médicos prescribían a las embarazadas para combatir las náuseas de los primeros meses de gestación. El consumo de este medicamento por parte de la madre convirtió a la protagonista en una acondoplásica: "un rostro blanco de ojos negros, hundido entre los hombros a falta de cuello, y un cuerpo minúsculo de caderas tan anchas que la ropa requería dos largos de tela. Uno de sus brazos parecía normal, sobrepasaba su pubis [...]; el otro no existía, en su lugar, solo una manito de seis dedos brotaba de su hombro". Con un porvenir mezquino, limitado por su forma, Perla abandona su pueblo natal para encerrarse en un cotolengo. En ese asilo gobernado por las monjas misioneras de la caridad y habitado por criaturas signadas por distintas malformaciones, encuentra su verdadero hogar. El nuevo espacio la mantiene a salvo del desamparo social y un destino circense, como el de los personajes de Freaks, pero no logra contener su rencor, su furia interior contra el destino, contra Dios, contra los "normales". Su conciencia irrumpe para neutralizar toda piedad de parte del lector y darle a conocer una dualidad; un mecanismo de réplica que se activa, por ejemplo, luego de que su abuela le dice que la ve más gorda: "¿Por qué no te quedaste dónde estabas, vieja de mierda?, bramó en su interior al mismo tiempo que una sonrisa beata inundaba su rostro". En esa hipocresía caracterizada por la oposición entre lo que manifiesta y lo que siente, en ese efecto casi siniestro causado por la falta de correspondencia entre la compasión que inspira y la voz de una conciencia virulenta, se sitúa el resorte cómico de la novela.
Ramón del Valle-Inclán tuvo la iniciativa estética de poner delante de la realidad un espejo deformante. Así nació el esperpento literario, un mundo de personajes degradados, en el que la tragedia de la vida se distorsiona hasta alcanzar la dimensión de lo grotesco. Éste es el agente corrosivo con que Pagés ataca todo patetismo. Para ello se vale de un lenguaje audaz que aniquila la caridad de los eufemismos. La primera parte, la más larga, sostiene casi sin tregua y muchas veces por la vía más transitada la preocupación de incluir comicidad en toda tragedia. Las páginas finales presentan un tono diferente. A pesar de haberse asomado a la idea de una existencia absurda, sin plan divino, Perla finalmente avanza en su teodicea a fuerza de insultos y cuestionamientos que no hacen más que confirmar a Dios, el otro gran hacedor de monstruos, aquel que luego de haber castigado al hombre por su ambición de saber, con los siglos encontró en la ciencia a un cómplice y un sucesor.